Mujer creyente
Mujeres que siguieron a Jesús hasta el Calvario, y las que han hecho de la cruz su palma y su victoria. De Santa Águeda de Catania y Santa Lucía –ambas en tiempo de los romanos y por preservar su virginidad y consagración a Cristo–, las heroínas de los Sitios de Zaragoza –Agustina Zaragoza, Casta Álvarez, Manuela Sancho– o María Rafols Bruna, fundadora de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, en plena Guerra de la Independencia contra los franceses (1808-1814), a este convulso XXI. El varón, si no el racismo más recalcitrante, nos ha hecho invisibles y más enérgicas.
¿Tenían alma las mujeres? Cuando aún se cuestionaba sobre si las mujeres tenían alma, destaca Hildegard von Bingen, música, científica, teóloga, médica, escritora, abadesa y mística alemana del siglo XII. Sus aportaciones al estudio de las enfermedades, desde una perspectiva global, y del cuerpo femenino son insustituibles. Se cuenta que Dios se le representaba. ¿Una de las primeras feministas de la Historia? Iría sobrellevando su epilepsia y sus migrañas crónicas hasta los 81 años. Y Claricia, joven con vestido secular, ilumina su página, en la abadía benedictina de los santos Ulrico y Afra (Augsburgo), y se atreve a retratarse columpiándose, colgada de su Q capital.
Irene Vallejo, autora de El infinito en un junco (200.000 ejemplares vendidos en 2020), retrata la otra cara de la moneda a través de Hipatia de Alejandría (siglo V): “Hipatia, a la que un poeta llamó “estrella inmaculada de la sabiduría”, decidió dedicar su vida al estudio y la enseñanza. Nunca quiso casarse, seguramente por voluntad de mantener su independencia. Aunque sus obras se perdieron –salvo breves fragmentos– en el caos de los siglos turbulentos, sabemos que escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. A su alrededor se reunió un grupo selecto de alumnos que acabarían ocupando puestos importantes entre las élites del poder en Egipto. (…) Hasta la tragedia final, consiguió vivir según sus propias reglas, con una insólita libertad. Pero eran tiempos de polarización y sectarismo. Circulaban rumores calumniosos sobre ella: su interés por la astronomía debía ocultar un trasfondo más siniestro: ambición y hechizos satánicos. En el año 415, una muchedumbre exacerbada secuestró a Hipatia acusándola de bruja. Se ensañaron con ella intentando aniquilar todo lo que representaba como mujer, como pagana y como sabia”.
Saber leer con ojos femeninos
Rompieron con el silencio impuesto. Isabel la Católica se rodeó de doctas en su Corte: Beatriz de Bobadilla, Beatriz Galindo, Lucía de Medrano, Beatriz de Silva, Catalina de Aragón –reina de Inglaterra–, María de Pacheco… “Liberadas del peso de tener que ser ignorantes para ser virtuosas, ellas se lanzaron con entusiasmo a bucear en el conocimiento”. Cariz renacentista y culto que perduró mientras vivió la reina. Y ya Teresa de Jesús (1515-1582) optó por dedicarse a Dios en la intimidad de la casa o el convento, obviando ante sus confesores sus letras y sabiduría, sus dones innatos.
Un siglo después, la mejicana Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695), de sólida formación desde la infancia, se convertiría en la primera feminista latinoamericana –rescatada por la Generación del 27–, no doliéndole prendas travestirse para poder estudiar, o enfrentarse al varón y a sus superiores religiosos. También en el XVII, la aragonesa Ana Francisca Abarca de Bolea, abadesa, letrada, poetisa de raíz culterana, combina la poesía religiosa con la novela y la novela pastoril –vuelta a lo divino–, la escritura en lengua aragonesa y el paisaje. Estudiada por Aurora Egido, José Manuel Blecua o Manuel Alvar.
La España ilustrada gira entre la misoginia más atroz y una progresiva apertura, sobre todo en la prensa. Ilustración viene unida a feminismo, no tanto España como en Francia e Inglaterra. Abre el debate el benedictino Benito Jerónimo Feijoo, en cuyo Teatro crítico universal parte de la antigua premisa “muy inferior el entendimiento de las mujeres”, para establecer el “discurso de la excelencia” y el “discurso de la igualdad”. Base de conquistas posteriores: Concepción Arenal, jurista, periodista, poeta y autora dramática, y Clara Campoamor, política y escritora, clave en el sufragio femenino y en la II República.
Los siglos prodigiosos
El prodigio se daría ya en el siglo XIX a través de la ciencia. Así sucede en el matrimonio formado por Mileva Maric (Serbia, 1875 – 1948), amante de la pintura, las matemáticas y la física desde niña y con una cojera congénita, y Albert Einstein (Imperio alemán, 1879 – Estados Unidos, 1955), descubridor de la Teoría de la Relatividad, Premio Nobel de Física en 1921 y con ciertos rasgos autistas. Se suele hablar del físico, pero Albert y su primera esposa compartieron sus logros.
Dentro de la pintura, contamos con Frida Kahlo (Coyoacán –México–, 1907 – 1954), autora de 150 cuadros, muchos de ellos autorretratos, reflejo de su propio dolor físico y su relación tormentosa con el también pintor Diego Rivera. Poliomielitis desde los 6 años, aunque hay quien habla de espina bífida, accidente de tranvía a los 18, que le quebró literalmente la columna, supo captar otro estilo de belleza.
Y otras dos mujeres que marcaron época. Helen Adams Keller (Tuscumbia –Alabama–, 1880 –Easton –Connecticut–, 1968). La niña sordociega que accedió a colegios superiores y a la universidad; activista contra la I Guerra Mundial y a favor de los derechos de mujeres y discapacitados; autora de Historia de mi vida y Luz en mi oscuridad. Algo más en la sombra, Anne Mansfield Sullivan (Feeding Hills, 1866 – Forest Hills, 1936), su institutriz y asistenta hasta casi el final de sus días. Ella misma estaría ciega a causa de un tracoma durante su infancia y adolescencia. Lo que le llevaría a asistir a un colegio para invidentes, y luego a enseñar a niños ciegos y sordociegos. Anne y Hellen harían historia.
Volviendo a nuestro entorno literario, de Cecilia Böhl de Faber –Fernán Caballero– a Emilia Pardo Bazán la escritura de autora dio un giro completo. Están las escritoras del 98: Carmen de Burgos, María Lejárraga –quien escribía la obra de su esposo, Gregorio Martínez Sierra–, María de Maeztu, Concha Espina, Carmen Baroja… Y también las “Sinsombrero” o autoras de la generación del 27, de María Teresa León, consorte de Rafael Alberti, a Rosa Chacel o María Zambrano. Y entre las aragonesas, Lola Mejías, esposa del profesor de Filosofía Eugenio Frutos (incluida en Poetas aragonesas (1960-2010), Olifante, 2010).
La vida universitaria en el siglo XIX y principios del XX tampoco fue sencilla. Tenemos a María Moliner, filóloga, bibliotecaria, entusiasta colaboradora de las Misiones Pedagógicas de la República y autora del Diccionario del uso del español, injustamente depurada por un régimen varonil. Una de sus más fervientes estudiosas María Antonia Martín Zorraquino, nos habla con afecto de su madre, María Antonia Zorraquino Zorraquino, doctora en Ciencias Químicas en 1929: “Mi madre no consiguió de mi padre facilidades para ejercer su profesión: él no consideraba moral que ambos trabajaran en la misma universidad. Pocas mujeres eran universitarias; fueron pioneras ejemplares. Pocas mujeres eran universitarias; fueron pioneras ejemplares. La vida de la casada solía reducirse al ámbito doméstico”. Podríamos continuar.
Sabias y santas madres que han ido dejándonos su herencia. Como afirma la escritora y novelista Ana Alcolea, Premio de las Letras Aragonesas 2020: “Soy deudora de mi pasado, de mi abuela, que no sabía escribir”.
María Pilar Martínez Barca




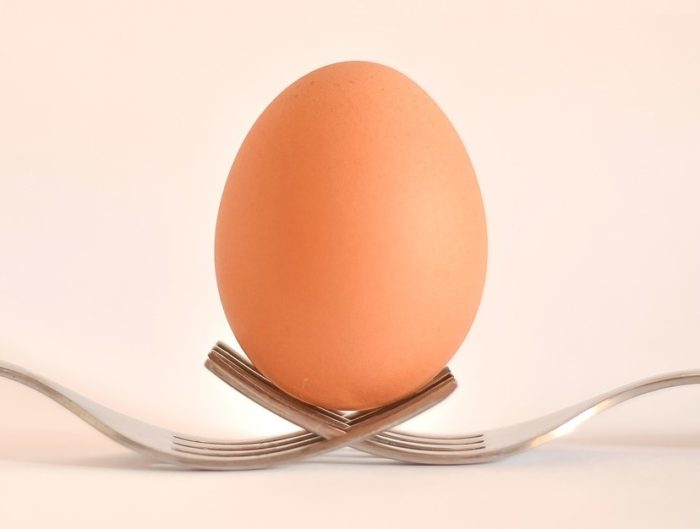
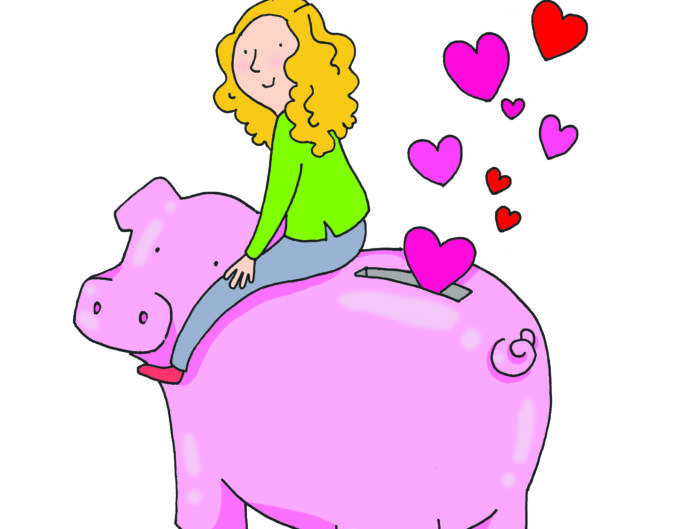
Deja una respuesta